Este clima fue intenso y agudo también en Latinoamérica. Aquí el contraste político se hacía cada vez mayor (dictadura-revolución), y las fuerzas sociales en contienda entraban en cruentas luchas sin cuartel, reguladas únicamente por la norma de la muerte. La historia parecía demostrar que pese a las esperanzas puestas por miles de millones en la revolución, las cosas no cambiarían demasiado: los pobres seguirían comiendo mierda, los débiles e indefensos aguantando palo, y los más ignorantes y frágiles culturalmente, dominados y alienados.
Del fondo de esta tormenta, y como respuesta –artístico cultural- a la difícil situación de orden social y político de la época, entró en escena la literatura. En América y en todo el mundo se sintió un fuerte estallido, un “Boom”. El mundo entero oyó el grito de los versos y las letras de quienes quisieron llamar la atención en medio del estrépito y la confusión global.
Uno de los que gritó con mayor potencia fue Mario Vargas Llosa, escritor peruano nacido en Arequipa en 1936. Vargas Llosa fue el encargado de consolidar la labor literaria comenzada por los escritores de la “generación del 50” . De autores como Sebastián Salazar Bondy, Enrique Congrains Martín y Julio Ramón Ribeyro recibe el legado del realismo urbano y de la novela de la urbe. Su actitud, por lo tanto-al menos en su primera etapa literaria, fue de una notable crítica frente a la coyuntura social y cultural de la ciudad. Sus primeras obras así lo demuestran, y entre ellas, de manera muy especial, Los Cachorros (1967). Es esta una novela que puede considerarse, de algún modo, como perteneciente a una suerte de realismo urbano; como parte de una literatura crítica, comprometida con la realidad citadina y sus problemas más profundos e inmediatos; como una creación poética que atiende a las manifestaciones del hombre de ciudad, no solamente limeño o peruano, sino latinoamericano y universal.
Los Cachorros se constituye no sólo como un grito de rebeldía e inconformismo crítico frente a los mecanismos sociales que enajenan y dirigen al ser humano actual. En cuanto obra literaria como tal, también pretende subvertir radicalmente los procedimientos técnicos y metodológicos de la escritura tradicional. Basta solamente con leer las primeras líneas de la novela para advertir el enérgico giro que realiza Vargas Llosa en los procesos formales de construcción narrativa, el espíritu revolucionario de su pluma.
Así pues, serían sin duda innumerables todos los aspectos que podrían ser analizados a partir de Los Cachorros, tanto formal como conceptualmente. No obstante, dado el tiempo y el espacio de que disponemos para esta sencilla reflexión, nos referiremos tan sólo a una cuestión, que será la de cómo a partir de la utilización de ciertas figuras e imágenes (formales), se hace posible la construcción conceptual de la obra. En este sentido, se hará un seguimiento secuencial de la novela –capítulo por capítulo-, pescando las claves en ella “ocultas” y observando cuáles son los elementos técnicos y semánticos que dirigen el curso de su significado.
Capítulo I: la onomatopeya
Para dar inicio a esta parte, sostendremos la idea de que el lenguaje del infante y del adulto se encuentran en abierta oposición: mientras que el niño expresa cuando hace; mientras que en él las fronteras que dividen la acción y la dicción son prácticamente inexistentes, su dimensión del lenguaje y de la realidad se hayan plenamente identificadas y es capaz de decir con sus actos; mientras en el pequeño sus formas de percepción se hallan implicadas en la manera de entender y asumir el mundo, en el adulto se genera una suerte de separación -¡no de superación! El adulto sufre una fragmentación vivencial de su esquema perceptivo; distancia ampliamente del ámbito de su existencia la acción y la comunicación, generando así una instancia mediata de representación: la interacción. La primacía lógico-discursiva que otorga la persona adulta a sus facultades, la racionalización que media su sensibilidad, le conducen inevitablemente a la pérdida de sus inherentes posibilidades lingüísticas, manifiestas a través de múltiples funciones intelectuales, presentes simultáneamente en un mismo modo de determinación ontológica. Para decirlo más sencillamente, parafraseando a Spinoza, acción y lenguaje son tan sólo atributos de una misma substancia: la vida.
Este hecho es evidente en Los Cachorros. Allí los niños afirman su expresión por medio de las acciones, de ahí que no se les muestre -por lo menos en su primera época-haciendo uso de un lenguaje lógico-discursivo. El primer capítulo de la novela, que corresponde a la etapa infantil del grupo, refleja la unidad lingüística (acción-dicción) que conservan los personajes. En este se otorga prioridad al quehacer cotidiano de la escuela y del barrio, y por lo tanto, los niños “son en” el juego, en la práctica, en la risa, en el salto, en el miedo, etc. Ellos determinan su quehacer y a la vez este los determina a ellos, los posibilita. Todo esto viene a colación, porque si es de cierta manera posible sostener esta idea en el texto de Vargas Llosa, es necesario entonces, por consiguiente, aceptar que el procedimiento técnico utilizado para escribir es sustancialmente distinto.
En efecto, el primer capítulo de Los Cachorros no se funda como una formación escritural racional y discursiva en el sentido estrictamente clásico de la novela. La distinción con lo precedente en este caso, lo que marca la diferencia, es que Vargas Llosa no se vale de la narración, lógica y linealmente estructurada, para describir o representar un hecho. Lo realmente distinto aquí es que el autor expone la realidad misma, las acciones y los hechos que la conforman, de manera directa, como estos acaecen. Así por ejemplo, no se cuenta un suceso, un acto; lo que se hace es reproducir tal suceso o tal acto como este ocurre “objetivamente”; no se describe como ladra el perro, sino que el perro ladra; no se representa el miedo del niño, sino que se hace manifiesto; no se cuenta como se hizo tal movimiento o cual gesto, puesto que estos aparecen.
El recurso literario del que se ha valido el autor para hacer posible esto, es el de una figura literaria: la onomatopeya. Es ciertamente con esta, y difícilmente con otra, que podría lograrse tal efecto en la narración: un efecto de proximidad, instantáneo (en el sentido casi fotográfico), fáctico. El sonido que captura las acciones atiende a aprehender la facticidad del mundo. De tal manera que en esta primera parte del relato, uno de los medios formales más destacados sea el del sonido como representación de la inmediatez, del fenómeno ahí y ahora, siendo, ocurriendo. Las onomatopeyas atraviesan el texto y lo configuran de forma recurrente; lo componen estructuralmente y le imprimen esa musicalidad que permite hablar, más que de una obra contada, de una cantada.
Y a propósito de la onomatopeya, en el primer capítulo de la obra es notable el ladrido del perro. El ladrido puede explicarse, técnicamente, como lo hemos señalado anteriormente, es decir, como un recurso narrativo que implicaría cierta preocupación lingüística del autor. Pero esos ladridos y aullidos, teniendo en cuenta la conjunción del procedimiento y el sentido, comportan también un elemento de significación conceptual.
La inclusión del perro, digámoslo con alguna seguridad, no es llanamente procedimental ni mucho menos azarosa. El animal es un recurso literario recurrente y determinante en la trama -sobre todo en su comienzo, como vemos aquí, con el cual se procura destacar una idea y una crítica. Judas, en este sentido, es una imagen literaria a través de la cual se quiere expresar un significado: “Cuellar, cuando se incorpora al colegio, tiene que realizar el “cruce del umbral”, en este sentido será iniciado mediante un proceso de aprendizaje para integrarse en la vida adulta. Judas se erige en la figura del “delator” de un sistema educativo degradante” “(Fernández, 1998)”. El accidente de Cuellar muestra cómo la coordinación de ciertas dinámicas políticas y culturales (la familia, la escuela, el club, las amistades, la universidad, el trabajo, etc.), predetermina el curso de la vida del sujeto burgués y degrada sus posibilidades humanas en el mundo (por ello la cuestión de una existencia representada en papeles y actividades preestablecidos por la gran fuerza económica). La delación del sistema ocurre justamente en el momento en que Judas muerde al muchacho y pone al descubierto sus fugas. La castración es entonces sinónimo de limitación e imposibilidad, de falla y dispersión frente a un sistema urbano moderno que tiene a todos un horizonte ya dibujado. Judas muerde el pene a Cuellar. Es el equivalente al beso que dio el apóstol a Jesús. La mordida -como el beso- significa entrega, condena: un hombre burgués sin pene no es un hombre burgués normal, es distinto a todos, y por lo tanto, no encaja socialmente dentro de los espacios que el sistema oficial destina al estereotipo.
Capítulo II: el eufemismo
De ahí que este problema, en el segundo capítulo, devenga en apodo. Vargas Llosa pudo captar con claridad la naturaleza social de un fenómeno como este (la castración), al mismo tiempo que tuvo la suficiente habilidad para exponer sus consecuencias y manifestaciones literariamente. De tal manera que nos topamos con que, “por ese tiempo, no mucho después del accidente, comenzaron a decirle Pichulita” “(Vargas Llosa, 1998)”. Cuellar ya no será más Cuellar. A partir del accidente su figura se ha transformando, no tanto física como moral y socialmente. La castración ha hecho de Cuellar un sujeto anormal, distinto. Esa diferencia encuentra su asiento, paralelamente, en distintos niveles: en el de la realidad, mediante el rechazo -que es asimismo auto-rechazo, la discriminación y la marginalidad; en el del lenguaje, mediante la institución del apodo, “que es como la marca de fuego inflingida a los animales, un dominio del grupo sobre el individuo, de someterlo a la ley colectiva simplificando la complejidad individual, a través de la valoración de una particularidad única, considerada suficiente para definirlo” “(Fernández, 1998)”; por último, el tercer nivel en que se evidencia esta diferencia es el literario, el poético. El autor representa el asunto del apodo haciendo uso de una imagen apelativa popular. El recurso empleado es exactamente el de un eufemismo (“Pichulita”, nombre provocador, impronunciable) que designa el sexo de los niños; que oculta la expulsión del mundo viril de los otros, y connota, por antonomasia, la mayor anomalía que un individuo puede presentar: la falta de virilidad. Esta denominación eufemística simboliza la forma de reconocimiento de la condición de castrado de Cuellar.
Capítulo III: la jerga
Las implicaciones que conllevan la cuestión de la castración, se comienzan a revelar más claramente en el tercer capítulo. Allí los muchachos ingresan a cursar el nivel de secundaria en el colegio y a vivir de acuerdo con los usos de los jóvenes que atraviesan la fuerte tormenta que de la adolescencia conduce hacia la mayoría de edad. Cuellar (o Pichulita) se encuentra atrapado en esta tormenta y los encargados de revolverla cada vez con más fuerza son sus compañeros y conocidos, quizás de manera indirecta, inconciente y a veces sin intención alguna. Pero lo cierto es que él es Pichulita, que su apodo se ha apoderado de sí y que ahora este lo encarna y representa propia y profundamente.
En este apartado, sería importante indicar de qué manera incide la variedad del habla en la obra. A lo que nos referimos es al tema de la jerga y/o el argot. A través de la lectura es recurrente la aparición de peruanismos y americanismos, que denotan los modos de ser, los comportamientos y los significados de lo más cotidiano de la vida de la ciudad. Esta profusa y constante utilización de voces populares no es casual. Tiene sus causas, en primer lugar, en la intención de adaptar el discurso interior del argumento a una realidad concreta y real, por medio de determinadas expresiones locales que se insertan en un imaginario colectivo y que confieren verosimilitud a la narración. Otro motivo que soporta este procedimiento puede rastrearse en la necesidad técnica de adecuar “la idea de un narrador que es como una emanación del grupo, que se mueve continuamente y que se funde con los personajes. Esta fusión del narrador con los personajes se evidencia en el lenguaje, ya que las expresiones, modismos y giros empleados se adaptan perfectamente a ese lenguaje infantil, adolescente o maduro que presenta un estilo peculiar” “(Fernández, 1998)”. La otra razón por la que Vargas Llosa hace un uso tan constante de jergas, es de orden más conceptual, es decir, tiene que ver justamente con la significación que pretende lograr. Todo el argot urbano utilizado por los jóvenes miraflorinos, adquiere por principio una función eufemística. Esta forma del lenguaje es particularmente extraña, como un conjunto de claves idiomáticas con las cuales se quiere esconder algo, mantenerlo oculto y no dejarlo salir del espacio dispuesto para la convención. Sino habría que advertir, por ejemplo, que el mismo apelativo de Pichulita es ya en sí una jerga, y a la vez, una palabra que esconde, que vela. En este sentido, jerga y eufemismo se hallan estrechamente vinculados. Todos los dichos presentes en el tercer aparte –y en general, en toda la novela- cumplen con esta función; la gran mayoría guardan relación con la figura de Pichulita Cuellar y se emplean con una finalidad de enunciación implícita. Así, en relación con el protagonista, voces como “se zampo”, “buitreándose la camisa”, “requintando”, “te estuve fundiendo”, “sacarle cachita”, “encendiendo pucho”, “tocar violín”, “cafiche”, “aguado”, etc., se encuentran transfiguradas semánticamente. Esta modificación es manifestación del progresivo declive ético que va sufriendo el personaje, como también de la manera en que está siendo percibido por su entorno.
Capítulo IV: la alegoría
En el capítulo cuarto se observan dos momentos decisivos en el proceso de declive que vive Cuellar: un primer momento de transición, caracterizado por la afirmación de alguna esperanza frente a su condición; el segundo de crisis, resultado del fracaso en el primero y determinado por su definitiva condena social y existencial. Estos movimientos son representados por el autor a través de una alegoría, la cual se introduce en “la escena en la que se funden dos secuencias narrativas: en una los amigos intentan conocer los sentimientos de Teresita, en la otra, todos quieren capturar una mariposa que revoltea en el jardín” “(Fernández, 1998)”. La alegoría se hace efectiva cuando se asimila el vuelo de la mariposa en derredor de Teresita, a la posibilidad que tuvo Cuellar de estar algún tiempo a su lado, de integrarse a la normalidad de las relaciones sociales y de recuperar sus potencialidades físicas y afectivas; del mismo modo, cuando se asimila el hecho de que ella y sus compañeros persiguen la mariposa, la golpean y finalmente la aplastan, a la imposibilidad -de Cuellar- de relacionarse ordinariamente, a la llegada de Cachito Arnilla, al posterior rechazo de Teresa y por último a toda la red de chismes, comentarios e imágenes que sus amigos tejen sobre él.
En igual sentido, otra interpretación más de la alegoría en cuestión, “propone, asimismo, otros niveles asociativos:
Los rasgos que definen al personaje serian vulnerabilidad, fragilidad y amor a la libertad; la captura y el “apachurramiento” de la mariposa remiten simbólicamente a la destrucción de Cuellar. El ir y venir de la mariposa, su atractivo son identificables, respectivamente, con la pretendida evasión de Cuellar y con su posición como personaje centro de las miradas de los otros, foco de atención entrono al que gira la historia” “(Fernández, 1998)”.
Una lectura rápida podría no percibir el juego metafórico que existe en la escena en que Lalo y Mañuco indagan a Teresa en su casa. Pero lo cierto es que la creación de este acto no es accidental, que abarca una parte importante del espacio final del capítulo y que brinda una valiosa clave, en cuanto recuso literario alegórico, para comprender el sentido conceptual y critico del texto.
Capítulo V: la significación
En este capítulo no es tan notorio algún método de construcción formal, dado que la mayoría de estos medios han sido ya adoptados a lo largo de los primeros capítulos. Lo que resulta más palmario aquí es el énfasis en las ideas que el autor quiere consolidar. Por ello nos gustaría señalar dos conceptos que ganan importancia en la obra; conceptos que, de acuerdo con lo dicho anteriormente, no están acuñados mediante una técnica especifica, y por lo tanto, son puestos de presente a através de la figuración de situaciones e imágenes. Dichas situaciones se encuentran en el texto, el cual está divido en dos partes bien definidas, que corresponden, respectivamente, a dos acontecimientos muy específicos. En la primera, presenciamos cómo Cuellar y Cachito, batiéndose en duelo a muerte entre la fuerza de las olas, pretenden a Teresita. En lo que atañe a la segunda, las circunstancias muestran un grupo frágilmente unido, un Cuellar que vuelve a las andadas para jamás regresar y que descubre su dolor ante las graves condiciones de vida de la juventud miraflorina.
Con relación a estos dos puntos, la primera idea que indicaremos descansa sobre el supuesto de que “el sistema social crea tres grandes mitos: el machismo, los deportes y la posesión de objetos” “(Fernández, 1998)”. Cachito Arnilla es el prototipo burgués universal: “estudiaba arquitectura, tenía un Pontiac y era nadador” “(Vargas Llosa, 1998)”. Cuellar, por su parte, también cumplía con estas condiciones, excepto con una, quizás de las más importantes: no era un macho, no tenía pipí, era un castrado, un anormal, un discapacitado. Pichulita reta a Cachito a correr olas en el mar, simplemente porque quiere igualar la diferencia, porque le atormenta su condición de mutilado y porque esta debe ser compensada con sus disposiciones físicas. En la segunda parte del relato el problema es el mismo, solamente que el desequilibrio no se quiere igualar con el deporte sino con la posesión de objetos. Y entonces sale Cuellar de trabajar de la fábrica de su padre, conduciendo su poderos Nash, visitando antros y putas, bebiendo cerveza fría y fumando puchos, empeñando su pluma Parker, su reloj Omega y su esclava de oro.
La segunda idea que valdría destacar, viene como consecuencia de lo anterior y aparece reflejada en lo que hemos llamado la segunda parte del capítulo. Se trata de las secuelas que han dejado todas esas profundas contradicciones en la vida de Cuellar. El personaje sufre un fuerte desequilibrio físico que produce, como por relación de causa y efecto, un serio desequilibrio psicológico. Este desequilibrio psicológico genera, a su vez, un grave desorden de sus relaciones sociales, nivel en el que explota el problema y en el que deporte y posesión son mecanismos de defensa y sublimación. No obstante, dichos mecanismos se tornan insuficientes, se agotan. Cuellar, inmerso en la inconciente dinámica simbólica de investimento de su cruda realidad, reacciona frente a la nulidad y trivialidad de su resistencia, o lo que es lo mismo, de su vida. Se siente sacudido “por la gente pobre, por los ciegos, los cojos, por esos mendigos que iban pidiendo limosna en el jirón de la Unión , y por los canillitas que iban vendiendo la
Capítulo VI: la metonimia
De este modo Cuellar se descubre al fin como un “cachorro”. “Cachorro es un americanismo usado despectivamente para expresar la mala educación o crianza; de esta forma deriva “cachorrear”, peruanismo que significa dormitar. En la combinación de ambos sentidos se define una vida vacía, carente de ideales” “(Fernández, 1998)”. El final de la obra se caracteriza por mostrar el reconocimiento que de sí hace el personaje y el fatal y vertiginoso desenlace que de allí se deriva.
Así pues, el sinsentido que ha invadido la existencia de Pichulita, lo conduce hacia su inevitable final. Cuellar no intenta nada, ni lucha por encontrar algún significado, simplemente se deja arrastrar hacia una vida fugaz, inútil y prosaica. Aquí la cosa resulta algo trágica, en el sentido en que parece inexorable sufrir la pesada carga que representa su condición de castrado. El lastre que acompañó al personaje desde sus primeros años, lo acompañaría también en su camino a la tumba y, con respecto a la historia, también en la muerte.
Esta idea sobre el final de la novela, se encuentra implicada con los medios formales de representación. De manera que, para finalizar, serán dos cosas las que señalaremos en este sentido. La primera hace referencia a la forma como el autor ha asemejado la fugacidad de la vida de Cuellar en el final del relato, a la brevedad del tiempo –y por lo tanto del espacio- narrativo. La precisión es justamente el elemento apropiado para conseguir el efecto de velocidad en la narración. La duración de la última etapa de la vida del protagonista corresponde a la duración del texto. O mejor, la brevedad física con que se consume el sexto apartado es reflejo de la brevedad con que se consume la vida de Pichulita. De lo que sale que tanto la acción interior como la lectura vayan a toda.
Luego a toda va corriendo también Cuellar. Cuellar o sus automóviles, que no son lo mismo pero son iguales. Digo esto porque Vargas Llosa incluye en esta parte una figura literaria cuyo papel es el de trasladar el valor de un nombre a otro: la metonimia. Con la metonimia se pretende figurar la actitud de igualación que comporta el personaje a partir de la comprensión de su carencia. Si antes Cuellar se sabía igualado por medio de la actividad deportiva, ahora se cree nivelado con la posesión de objetos materiales de consumo. La cuestión es que ya no se trata de la sola posesión en cuanto tal, sino de la identificación y afirmación personal “en” y “por” el objeto material que se posee. “Esta actitud se plasma en el discurso mediante la configuración de un proceso metonímico de personificación: el coche es algo indisociable del personaje, aparece como un elemento indispensable, llamado por su nombre específico y magnificado” “(Fernández, 1998)”. El Nash o el Volvo aparecen casi como partes vitales del sujeto, y lo que es peor, el hombre se hace “uno” con la máquina.
Nuestra última alusión no es arbitraria. Eso lo prueba el final, la muerte de Cuellar. Él murió rápido, yendo a toda, fugazmente. Hasta la mención del suceso en el libro es muy veloz, tanto que el lector ni la supone ni se la espera. Sencillamente aparece, se atraviesa como se atravesaba Pichulita por las calles de Miraflores y como muy seguramente se atravesó al momento del accidente:
“Y había vuelto a Miraflores, más loco que nunca, y ya se había matado, yendo al Norte, ¿cómo?, en un choque, ¿dónde?, en las traicioneras curvas de Pasamayo, pobre, decíamos en el entierro, cuánto sufrió, qué vida tuvo, pero este final es un hecho que se lo busco” “(Vargas Llosa, 1998)”.
¿En qué coche iría Cuellar cuando se mató? No es una pregunta importante, pues finalmente, él ya era un hombre-máquina.
Bibliografía y notas
Vargas Llosa, Mario. Los Cachorros. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.
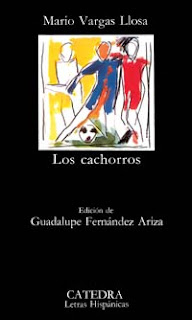
No hay comentarios:
Publicar un comentario